


  |
 |
![]()
Por Oscar García
Allá en las postrimerías de la época que en términos
arqueológicos ha sido llamada época posclásica (1300 d.C. aprox) habitaron estas
tierras, donde ahora se localiza la ciudad de San Juan del Río, grupos
sedentarios amantes de la vida silvestre, de la tierra y de los astros.
Aquellos hombres traían
ya consigo toda una herencia cultural mesoamericana, es decir cosechaban el maíz
principalmente, la calabaza, el Chile y demás yerbas nutritivas, la
complementaban con la crianza de algunos animales; guajolote, pato, venado etc.
poseían el conocimiento suficiente en arquitectura para levantar montículos y
pirámides, dándoles uso de tipo ritual, así como de estrategia militar.
En lo que actualmente se conoce como el barrio de la cruz, existía la plaza
principal. Se encontraba esta en tierras altas y tenía la mejor vista del valle,
por donde se podía apreciar limpiamente el camino que venía del norte.
Eran los
tiempos en que precisamente estaba en su apogeo la ciudad de Tula, con sus
impresionantes atlantes.
La plaza principal estaba formada por una pirámide como elemento principal, la
cual servía como centro ceremonial, en donde residía el espíritu mismo del
pueblo. A su alrededor se encontraban las casitas hechas de adobe y techos de
palma. Río abajo se localizaban las famosas “chinampas”, auténticos jardines
flotantes que constituían la base de la floreciente agricultura del valle.
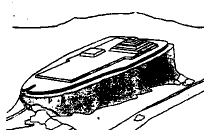
Frente a la pirámide, se encontraba un gran taller de cerámica que contaba con
un enorme horno, donde se realizaba el trabajo que mayor jerarquía alcanzaba
dentro de esa sociedad. Trabajar el barro significaba ser un hombre audaz,
avesado, inteligente y culto. Era como si se entrase en comunión con la madre
tierra. Era conocer sus secretos, era entrar en contacto con los dioses. Por
supuesto no cualquiera era digno de tener acceso al taller-templo, el cual era
conocido con el nombre de Tzompantli.
Al fondo del mismo habían 2 ídolos con rasgos antropomorfos. El primero tenía
facciones muy grotescas y representaba a Xipe (desollado), el cual exigía mes
con mes el sacrificio de un niño y su respectivo desollamiento frente al
sanguinario Dios. El segundo era un viejo enjuto con un gran caso en sus
espaldas, donde se debía conservar siempre vivo el fuego. Este Dios representaba
a Huehueteotl (dios del fuego).
El puesto de jefe de Tzompantli era hereditario, o sea pertenecía única y
exclusivamente a una familia de guerreros, la cual era la que llevaba las
riendas de los destinos de ese gran pueblo Otomí. La organización social estaba
determinada por el clan, que se caracterizaba por la práctica del totemismo, es
decir una especie de culto a los antepasados, generalmente bajo la forma de
algún animal. Este era como un aliado, un pariente o un antepasado bienhechor.
Las ideas mágicas regían la cosmovisión Otomí, pues el trabajo en el campo se
ajustaba a la llegada de las estaciones, al devenir del tiempo que notaban tenía
un ciclo, al cual también pertenecían sus propias vidas; y así las épocas de
siembra y de cosecha, representaban los momentos culminantes de la agricultura,
cuya producción permitía la supervivencia del grupo.
Tzoltzin que era el jefe del Tzompantli, pertenecía al clan de la lechuza
blanca, era alto y fuerte, poseía una mirada que parecía traspasar las nubes en
las predicciones que hacía del temporal. Trabajaba a diario hasta mucho tiempo
después de que el sol se hubiera puesto, pues tenía mucha demanda su cerámica;
fabricaba entre otras cosas, vasijas hermosas, ollas y cajetes continuando la
tradición decorativa que había heredado de sus antepasados, la cual consistía en
aplicar rojo sobre bayo, con diseños geométricos. La policromía la conseguía
mediante altísimas temperaturas -generadas en su horno- combinadas con ciertos
extractos de plantas, en especial –y solo el sabía por que- de cierto tipo de
cactáceas, mismas que conseguía a través de largos y peligrosos viajes hacia el
norte.
Por esas fechas se acercaba la gran fiesta o ceremonia del “fuego nuevo”, que
celebraba su pueblo cada 50 años, la cual se hacía en honor a un fenómeno
celestial; 2 luceros se alineaban en el cielo justo en el occidente, opuestos
totalmente al sol, cuyo significado era interpretado como un desafío directo al
sol que dos deidades poderosas y lejanas hacían cada media centuria. Por lo que
el astro rey requería de todo el apoyo posible del pueblo Otomí. Para lo cual
era necesario sangre........sobre todo pura y no contaminada por el peso de los
años.
Los berridos infantiles taladraban los oídos de Tzoltzin cuando fueron sacados
de la choza que servía de prisión y llevados ante él; mas sin embrago éste se
mostraba indiferente, pues Xipe esperaba impaciente el preciado líquido para
después, con la velocidad del rayo ir a entregárselo al gran dios y así cargar
energía para la gran batalla que estaba librando en los cielos para beneficio de
su pueblo.

Tzoltzin por un instante recordó, que cuando estaba en plena batalla contra un
grupo Pame del norte –de donde habían tomado prisioneros a esos niños- unos días
antes, había visto, entre el fervor de la batalla, unos ojillos negros
resplandecientes que luchaban valientemente al lado de los suyos –los pames-
llamándole poderosamente la atención, que a pesar de su corta edad manejara
perfectamente el lenguaje y movimientos del guerrero pame. De pronto sus
pensamientos fueron interrumpidos por el griterío de la muchedumbre que exigía
el comienzo de la sanguinaria ceremonia.
El pesado pedernal pareció cortar el mismo aire al cruzar velozmente el corto
trayecto, entre la máxima altura alcanzada por las manos juntas –con la piedra
entre ellas- del verdugo y el pequeño y lánguido pecho del primer pequeño. La
habilidad de las manos ejecutantes pusieron al descubierto de un tajo, el
todavía palpitante corazón del infante; de un rápido y certero “jalón” fue
arrancado el órgano, y tras de beber ávidamente la sangre que escurría todavía
de este, fue presentado a la multitud que rompió en una gritería excitante; el
espectáculo era alucinante. De pronto, a un movimiento de Tzoltzin los gritos
poco a poco fueron apagándose, hasta reinar un pesado silencio. Con toda
solemnidad dio media vuelta, y con el corazón entre sus manos se postró ante la
efigie de Xipe, que había sido puesta sobre un altar, fuera del tzompantli, y
depositándolo en un canasto debajo del altar, dio la orden de traer a la
siguiente víctima.......
Cuantos corazones sacó esa tarde? Quince?, veinte? No lo sabía, para cerca del
anochecer se encontraba en un estado mental tan alterado, que antes de practicar
el último sacrificio humano, sintió la necesidad imperiosa de ejecutar la danza
de la lechuza. Danza que por cierto, siempre que se encontraba en ciertos
estados de conciencia tan alterada, como ese día, le ayudaba a disipar toda
emoción hasta lograr nuevamente la claridad y el control de si mismo. Terminó el
baile exhausto y empapado en sudor, pero aun tuvo energía suficiente para
finalizar con un gran salto al tiempo que lanzaba un chillido desgarrador,
increíblemente parecido al que emitía la lechuza –su animal tótem- en las noches
cuando cazaba. Una vez repuesto del cansancio, con la cabeza dio la orden de
hacer pasar a la última víctima de esa noche.
No le impresionó en lo mas mínimo los bramidos que el chico lanzaba. El solo
cerraba los ojos en evidente gesto de concentración, empuñando el filoso
pedernal con los brazos abajo, a la altura de su pubis. Alzó los brazos
preparando el letal movimiento, abrió los ojos y su mirada topó directamente con
la del aterrado niño, que era alumbrada por el fuego de las antorchas.
Inmediatamente reconoció aquellos ojillos negros resplandecientes que había
visto durante la batalla contra los pames. De pronto, en un santiamén tuvo una
alucinación en el fondo de aquellos ojos negros; se vio a si mismo montado en
una enorme lechuza blanca volando encima del gran valle donde se encontraba su
territorio, con dirección al poniente, o sea el territorio de Mudú (en el
diccionario Otomí se lee: señora de los difuntos). Su inteligente cerebro captó
inmediatamente el mensaje divino, sin embargo dudó, a la vez que la expectación
de la muchedumbre se imponía, el silencio era largo, denso; con ansia salvaje
esperaban el último sacrificio.
Algo muy dentro del alma del guerrero se movió, se resquebrajó, sintió miedo,
pero estaba en el y solo en el la fatal decisión. Finalmente triunfó su casta,
su destino, su nahual y aventando hacia la multitud el pedernal, cogió al
pequeño entre sus brazos y salió huyendo cerro abajo, rumbo a lo que ahora
conocemos como el cerro de la Venta.
La plebe por un momento quedó desconcertada, tiempo que Toltzin aprovechaba para
que sus fuertes y ágiles piernas ponían tierra de por medio; pasados unos
instantes, el pueblo comprendió la gran traición, la gran afrenta a los dioses
en especial a Xipe, y tal parecía a la luz del fuego, que sus facciones de por
si diabólicas, adoptaban un rictus aun mas abigarrado.
Con gran gritería salió la estampida tras aquel que escapaba, lanzando dardos y
piedras con sus hondas; pero el tiempo que había ganado Tzoltzin a la hora de
tomar la gran decisión había sido precioso. Era el mas fuerte y rápido de su
tribu y lo aprovechaba a la perfección, aunado a esto el perfecto conocimiento
que tenía de todos los alrededores, no tardó en perderse entre los árboles y las
sombras de la noche.
El alba los encontró cerca de la cima del gran cerro de la Venta. El pequeño
despertó y lo primero que vio, fue a su verdugo-salvador poniendo una liebre
atravesada por una rama al fuego que previamente había preparado por medio de
una sofisticada técnica aprendida de su padre. Él lo volteo a ver, y por la
sonrisa que esbozaron sus labios el pequeño supo que no quedaba nada de aquel
hombre de la noche anterior. Comieron animadamente; el lenguaje era una barrera
a medias, ya que el pame y el otomí tienen las mismas raíces (ambas pertenecen a
la familia otomangue).
Una vez ganada la confianza del chico, el gigante se puso
muy serio y adoptando una postura estoica, como pudo le explicó lo que había
visto en sus obscuros ojos, y que eso debía interpretarse como el llamado que
los dioses habían hecho al chico, así como también que el reinado como
hombre-lechuza de él, había llegado a su fin; al salvarlo simplemente había
cumplido con su deber. Terminando de decir esto, se quitó el collar que siempre
había portado, el cual era de cuentas de jade con una pluma blanca por colguijo,
y ceremoniosamente lo colocó al cuello del todavía incrédulo muchacho. Este le
preguntó que como era posible eso, ya que ambos pertenecían a dos pueblos
diferentes, a lo que Tzoltzin le contestó: “la lechuza no sabe de diferencias
entre las razas humanas, la lechuza representa el espíritu de la naturaleza, con
el cual el hombre debe aprender a vivir y nunca olvidarse de el o negarlo, ya
que el hombre se estaría negando a si mismo”. No había terminado de decir dicha
expresión, cuando se escuchó una especie como de zumbido, y Tzoltzin lanzó un
doloroso quejido; había sido herido en el muslo izquierdo por un dardo con punta
de jade, a la vez que volvió a escucharse cerro abajo los alaridos de guerra de
la multitud. No habían dejado de seguirlos, era evidente y ya los habían vuelto
a localizar. Con un gesto lleno de coraje el guerrero gruñó de dolor al tiempo
que arrancaba de un jalón el proyectil, y tomando nuevamente al pequeño a
cuestas emprendió la difícil huida. Mientras corría, pensaba que de el dependía
la supervivencia del tótem, era su responsabilidad que la tradición continuara.
Se encomendó a un nahual y sintió un torrente de energía que procedía quien sabe
de donde, al tiempo que sus piernas imprimían mayor velocidad, aunque a su vez
el desangramiento de la pierna herida aumentaba. Así pasaron el resto de la
mañana, huyendo.
Había tomado, con toda intención, el rumbo del sureste ya que sabía que pronto
llegarían a las barrancas, donde pensaba perderlos de una vez y para siempre;
nadie como el conocía los atajos y lo escabroso de esos rumbos.
Poco antes de que el sol llegara a su cenit, Tzoltzin vislumbró la gran barranca
que se abría como si la tierra hubiera sido partida por una poderosa deidad. Con
habilidad y sabiduría empezó a bordear la gran barranca. Lo que el pretendía era
llegar a un punto donde los dos labios de la gran oquedad se juntaban tanto que
a lo sumo habría una separación de unas siete varas (unos 4.5 mt. Aprox). Él
anteriormente había logrado salvar ese salto solo en dos ocasiones; la primera
había sido como parte de su preparación, al haber sido iniciado en el en el rito
de la lechuza por su padre, pues se requería de una gran fortaleza física y
agilidad sobrehumana para alcanzar ese rango. Y la segunda fue cuando se
delimitaron los espacios del Gran Imperio Otomí, tuvo que poner una marca en la
roca que se encontraba del otro lado, representando con esto que la barranca
quedaba incluida dentro de los terrenos del Gran Imperio, por considerarla
sagrada. Esta vez lo volvería a intentar, solo que en esta vez sería para
siempre, porque sabía que una vez que estuviera del otro lado nadie de sus
antiguos compañeros, siquiera lo intentaría.
Sin embargo algo andaba mal, ya hacía unas horas que no había visto ni escuchado
a sus perseguidores, conocía a su pueblo y sabía que no era posible que hubieran
desistido en su intento por darles alcance. No obstante siguió su camino hasta
encontrarse frente al ansiado lugar. La pierna herida, a pesar de haber dejado
de sangrar abundantemente –por el torniquete de ramas que el mismo se había
aplicado- aun sangraba y la pérdida ya había sido de consideración. Estudió el
sitio y a lo lejos vio algunos árboles frondosos, lo que le alegró sobremanera,
pues si el tiempo lo permitía lograría hacer un puente provisional con la unión
de varias ramas grandes amarradas con varas mas delgadas, y sobre todo poniendo
todo su talento e ingenio, el cual estaba seguro lo sacaría delante de la
peligros situación. No era necesario arriesgar tanto intentando nuevamente el
gran salto, sobre todo con eso dos grandes inconvenientes; el chico y la pierna
herida. Una vez del otro lado de la barranca tiraría el puente al abismo,
jalándolo de su lado.
Después de haber diseñado en la mente la manera en que haría la obra, le dijo al
pequeño que lo esperara ahí, vigilante, mientras el empezaba a traer el material
necesario del diminuto bosque que desde ahí se observaba.
Iba aproximadamente a la mitad del camino, cuando de pronto se estremeció. De
entre los árboles a los cuales se dirigía, salió de nueva cuenta la muchedumbre
lanzando sus aterradores alaridos de guerra. Por esa vez habían sido mas
inteligentes que él, ya que supusieron bien que a ese sitio era el mas lógico
que acudiría para intentar la hazaña por tercera vez. Él sin mas pensarlo dio
media vuelta y corrió lo mas rápido posible que su pierna herida le permitía.
Antes de llegar a donde el joven lo esperaba, empezó a gritar para prepararlo.
En un principio el chico no lo escuchaba, entretenido contemplaba la
majestuosidad de la barranca, hasta que escuchó unos gritos lejanos, y volteando
rápidamente, comprendió de inmediato la peligrosa situación, no había salvación
posible, sabía que de intentar el salto por parte de su maestro, con él encima
sería fatal para ambos, entonces tomó una rápida y arriesgada decisión; en lo
que Tzoltzin había estudiado el terreno, el no había perdido el tiempo y había
notado que justamente el borde final era una gran roca saliente y debajo de ella
había una pequeña oquedad, donde apenas podría caber un pequeño coyote. Haciendo
acopio de su natural agilidad descendió por entre la roca hasta medio acomodarse
en ese pequeño agujero, para que Tzoltzin intentara el salto el solo, y ojalá él
corriera con suerte y sus enemigos se dieran por vencidos, pensando que ambos ya
se habían separado desde antes.
El guerrero comprendió en el acto el inteligente plan trazado por el chico,
cuando lo vio reptar deslizándose debajo de la gran roca, y decidió aprovechar
el impulso que llevaba para intentar nuevamente la gran hazaña. Con la gran
carrera que había emprendido, el amarre del torniquete había dejado de apretar y
ya solo era un colgajo estorboso. La sangre brotaba a chorros; el desgaste era
impresionante.
Había llegado el gran momento; Tzoltzin encomendándose a los dioses, se lanzó
con toda su fuerza al tiempo que lazaba un poderoso grito para concentrar aun
mas el esfuerzo. Justo a la par de ese grito sonó un estridente chillido, era el
de la lechuza que volaba a unos metros arriba de el, era como si tratara de
ayudarlo también en el esfuerzo............. no fue suficiente, la perdida de
sangre y la improvisada forma de arrancar el salto fueron decisivas, el hombre
se estampó en la pared rocosa de enfrente, y su cuerpo como un bulto se despeñó
hacia el abismo.
Xipe estaba vengada.
El chico, que había sido mudo testigo de tan impresionante escena, ahogó un
grito de pavor. Su destino estaba echado......
Casi inmediatamente llego la plebe al borde del precipicio, pues ya estaban por
darle alcance. También habían presenciado todo. Por unos instantes se quedaron
en silencio, tratando de ver con todo cuidado hacia el fondo. Ninguno se dio
cuenta, que de haber girado la cabeza un poco hacia la pared, habrían
descubierto al petrificado niño.
En ese momento sucedió algo mágico, espectacular; de pronto poco a poco empezó a
ponerse oscuro el cielo, como si se anocheciera en pleno día. Espantados los
hombres voltearon sus cabezas hacia el sol, y lo que vieron los lleno de
espanto. El sol había perdido su batalla celestial y estaba siendo devorado
justo en ese momento (seguramente por haber dejado inconcluso el último
sacrificio), hasta ser totalmente engullido por su poderoso enemigo, dejando a
la tierra en las tinieblas para siempre. Esto, para la mentalidad mágica en que
vivían estos hombres, fue decisivo y como animalillos espantados no vieron otra
opción que tirarse al vacío, pues ¿cual era la razón de seguir vivo, si la vida
en la tierra pronto se acabaría? había que morir junto con su Dios. Y así todos
y cada uno se lanzó entre gritos y llanto, hasta no quedar ninguno.
El niño no alcanzaba a comprender lo que estaba pasando y solo veía como pasaban
junto a el los cuerpos en picada hacia el abismo.
Pasados unos instantes, una vez que se hubo cerciorado de que no quedaba
ninguno, salió lentamente de su escondite, al tiempo que volvía poco a poco a
hacerse de día. Se preguntó: “¿habrá sido todo un sueño, y acabo de despertar?”
no lo sabía, lo único que si sabía es que siempre recordaría a Tzoltzin como un
gran maestro. Emprendió el camino de regreso hacia el norte, hacia donde se
encontraban los suyos. El sol estaba esplendoroso nuevamente, quizás como nunca
lo había sentido, y alegre aceleró el paso.
Pero lo que el no notaba, es que la sombra que proyectaba en el suelo no era la
suya, sino la de un ser alado. A lo lejos y delante de el, volaba la
lechuza....... la tradición, estaba asegurada.
Comentarios: finisterra@lycos.com
|
|